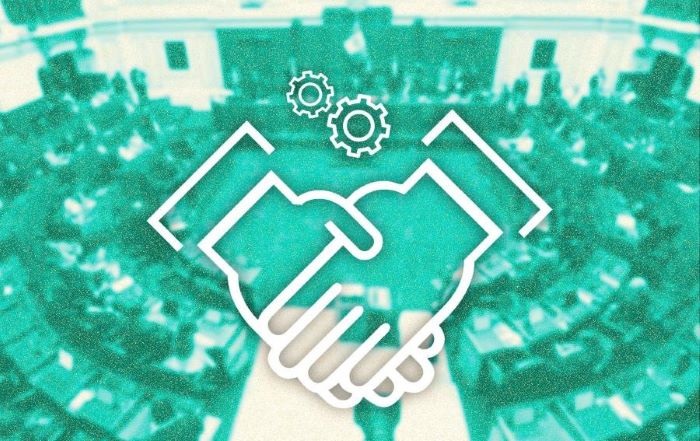EN DEFENSA DE LAS PARTIDOCRACIAS EN EL SISTEMA REPUBLICANO
En las dos décadas de democracia, al parecer, todo se ha confabulado para destruir la viabilidad de un sistema de partidos políticos, no obstante que la economía se cuadruplicaba y se reducía pobreza del 60% de la población a 20% hasta antes de la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo (hoy este flagelo se acerca al 30%).
![]()
Debates sobre control de oenegés y movimientos regionales en el Perú
![]()